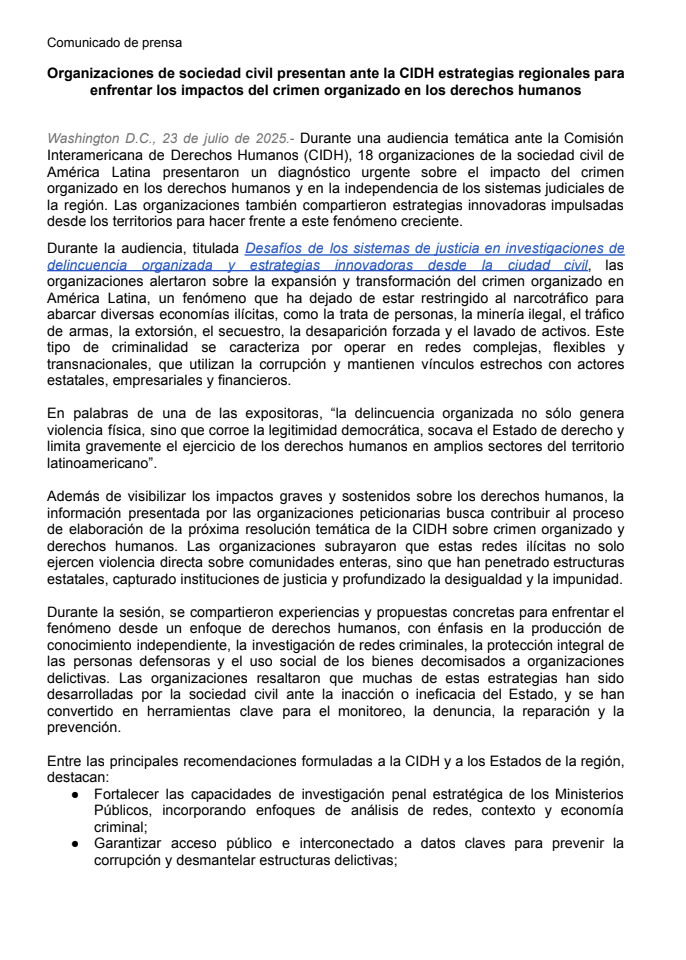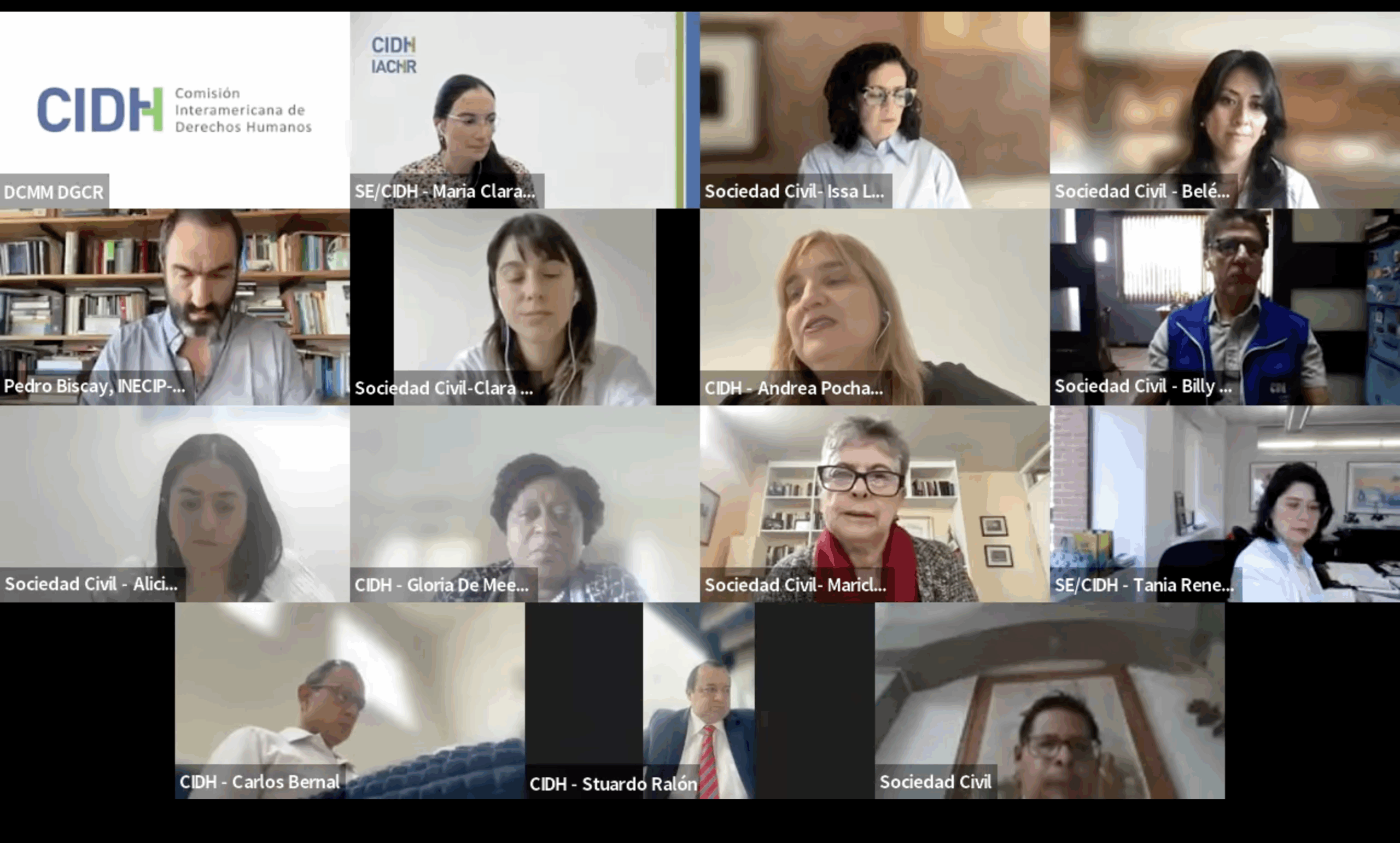Falko Ernst
Texto publicado originalmente en Animal Político
“Ni quiero saber”, responde la vecina a mi pregunta indiscreta sobre cómo percibe el conflicto mexicano. “Y para ser honesta”, dice, “siento que todo eso está suficientemente lejano”. El “no querer saber” es, por un lado, una comprensible y ya estandarizada modalidad de autoprotección psicológica frente al terror cotidiano de fosas, desmembramientos, desapariciones –de la muerte omnipresente. Pero también es un efecto de no poder saber –de estar enfrentado con los mismos terrores, y estar condenado a no entender, y por lo tanto a la parálisis.
México vive una crisis de indefinición. Casi 15 años después de que Calderón hiciera lo suyo para “soltar la perra” –para referenciar a los Tigres del Norte– no sabemos ponerle nombre a la matanza que cada vez más mantiene a México amarrado.
Paradójicamente, no es una cuestión de ausencia de lenguaje. Por lo contrario. Hay un mar de conceptos que pretenden capturarlo todo, pero que acaban explicando poco y resolviendo menos aún. Hay acérrimos defensores de aserciones tales como que es “el narco”, “los carteles”, “el Estado”, o bien “el neoliberalismo”. Una competencia de conceptos que es parte esencial de un diálogo que busca aclarecer, entender, construir. Pero raras veces se transciende lo monolítico, aferrándose a un solo punto focal.
Parecerá esta observación, para algunos, meramente académica. Pero la preponderancia de los monolitismos dogmáticos tiene efectos reales, sustentando políticas públicas que han fallado –y siguen fallando–, con efectos dramáticos para quienes no tienen el lujo de aislarse. Para quienes, como lo pone una amiga de Apatzingán, “se instaló la violencia desde el momento que tiraron los primeros cuerpos allí en mi esquina (en el 2005), y con la que desde entonces nosotros tenemos que vivir”.
Lo que pretendo con este ensayo es cuestionar algunos de estos conceptos desde lo local, haciendo eco de los aprendizajes que me han impartido quienes habitan aquellos espacios “lejanos”, geográficamente y en la imaginación popular, donde el conflicto letal se ha vuelto más que cotidiano. Entre ellos, la Tierra Caliente michoacana y la sierra guerrerense. Las voces en las que me baso vienen de poblaciones civiles, ante todo, pero también de quienes ocupan posiciones dentro de diversos grupos armados, desde sicarios y jefes de plaza hasta los “meros”, los líderes criminales. Pueden aquellas voces, espero, apoyar cierto acercamiento a lo que está detrás de la ola de homicidios, y así ayudar a redefinir el punto de arranque de medidas para frenarla.
Comienzo con la falacia más obvia que es, a la vez, la más esencial: la creencia de que los campos de conflicto se dividen en dos entidades tanto organizacionales como morales. Allí, en el lado obscuro, están “ellos” –los malos, los narcos, los carteles. En fin, el poder criminal que busca apoderarse de, pues, todo, y de fregar al país. Ha habido quienes los llaman una insurgencia criminal, así postulando un enfrentamiento frontal entre ambos, dando sustento a políticas de mano dura bajo el lema de la “guerra contra las drogas”. Por el otro lado, detrás de una línea clara, está “el Estado”, aquella entidad que, a pesar de toda evidencia en su contra, sigue siendo percibida con una presunción de legitimidad –un ente que quiere pero, por la presión criminal o bien la falta de capacidades institucionales técnicas, no siempre puede hacer su trabajo. El Estado está “rebasado”, va la afirmación, o bien “infiltrado”.
Con este trasfondo se postula que la “ausencia del Estado” permite la propagación de “narco-territorios” y, en ellos, la penetración social de los mismos. Y sí, hay zonas (rurales) donde efectivamente mandan “ellos” –los grupos armados. Donde, para entrar (y salir), más vale que tengas luz verde y un nombre de referencia para pasar los retenes. Y donde, efectivamente, según los pobladores, “no entra el gobierno”, por lo menos si uno no cuenta las “visitas” esporádicas de las fuerzas federales.
Pero esto no quiere decir que el estado esté ausente. Ya que esas zonas, allí donde se manifiesta de manera abierta el poder ilegal armado, no son enclaves autónomos. Su existencia –y persistencia– se negocia, día a día, con diversos entes del estado.
Personalmente, mi momento eureka fue uno de suma preocupación por mi integridad física en una visita en campo. Estuve esperando, frente a un cementerio en algún lugar de la Tierra Caliente michoacana profunda, a Servando Gómez Martínez “La Tuta”, quien me había citado allí. Si bien había buscado encontrarme con él, en ese momento, cuando te citaban, ibas o ibas.
La preocupación no era tanto por el entonces segundo al mando de los Templarios, sino porque apenas media hora antes, a pocos kilómetros, había cruzado caminos con unos veinte soldados. Comenzando la plática, Gómez Martínez calma mi miedo de que le podrían caer: “No te preocupes, muchacho, con ellos ya hay convenio”. “La bronca es”, añadió, “con los azules” –refiriéndose a la Policía Federal-. Conversaciones similares han seguido a lo largo de los últimos ocho años, con otros jefes y jefecillos reiterando que con algunos entes del estado mexicano se puede “platicar bien”, mientas que con otros “la cosa es más delicada”.
Son anécdotas que subrayan qué tan porosa es la línea entre Estado y crimen. Hasta hay una casta de profesionales –los así llamados brokers, a menudo abogados– que navegan los intersticios entre crimen y estado, proporcionado el servicio de negociar en favor del interés privado, del poder fáctico. Pasan, en el caso mexicano, casi desapercibidos. Pero hacen bien su chamba, como nos indica la casi perfecta tasa de impunidad en el país.
Bajo estas circunstancias, la cuestión de la soberanía se vuelve un bien compartido y negociado. En términos de políticas públicas significa que, independientemente de qué tan sofisticadas se vean en el papel, su implementación sufre una distorsión inevitable por el simple hecho de que no hay nadie quien las lleve a la práctica. Ejemplos abundan, el más dramático siendo la misma cruzada contra “el narco”, el legado de Calderón. Si como capo puedes acomodarte con los guachos –brazo ejecutor sine que non de la estrategia– la narrativa de una batalla frontal contra el narco se vuelve una quimera. Y sí hay forma de lograr convenios, prueba de ello es el derecho fáctico de seguir matando sin consecuencias legales.
Lo anterior, como aseguran Luis Astorga y otros, no es novedad, pero una constante desde que coexisten el narcotráfico y el Estado mexicano. Tampoco es inevitable que los negocios ilegales se construyan sobre la sangre derramada, siempre y cuando, haya alguna autoridad capaz de controlar, juzgar, y sancionar. El detalle aquí es que no la hay. Lo que tenemos es un Estado que no ha sabido – o querido – equipar a los entes descentralizados con controles suficientes para cerrarle la puerta a quienes buscan acceder a los recursos públicos para avanzar sus propios intereses. Pensemos en Javier Duarte y el caso de Veracruz, para no solo insistir en el crimen organizado que estereotípicamente se identifica como tal. Y es en esa fragmentación interna del Estado donde subyace, a su vez, la fragmentación del crimen organizado.
Sin enlaces estables entre crimen y Estado no puede haber estabilidad en la esfera criminal (nominal). Y sin alianzas fuertes – hay un sinfín, entre los aproximadamente 200 grupos armados ilegales,1 y por lo tanto un mosaico de enlaces entre ellos y entes estatales en todos sus niveles que ni remotamente hemos logrado mapear –tampoco los grupos criminales más poderosos han logrado ganar sus guerras y establecer hegemonía. Por algo el Cartel Jalisco Nueva Generación sigue quemando recursos -y las vidas de sus chavos-sicarios- en una campaña por conquistar el centro-sur de México, a casi una década después de que la empezara.2
La mutación del crimen organizado mexicano es efecto de y –simultáneamente- fuerza aceleradora de esta doble crisis de gobernanza. No habiendo qué o quién la frene, se ha permitido que -lo recuerdo y llamaban como la época dorada- “al narco”, se transforme en un modelo de explotación de recursos múltiples. Este nuevo esquema se basa en la siguiente lógica: el control de un territorio dado conlleva el privilegio de explotar lo que haya al dentro de él, sea la agricultura (aguacate, limón, papaya, y lo que quepa más al tazón), minerales como el oro y el mercurio, o bien los hogares y negocios de la población local.
Esto aumenta de manera sustancial la resiliencia financiera de los grupos involucrados frente a bajas en mercados particulares, y por lo tanto la del conflicto armado como tal. De manera ilustrativa, tenemos la respuesta de la cabeza de un llamado “cartel” en la Sierra guerrerense, quién a pregunta expresa sobre si la caída de los precios de la amapola les había pegado con fuerza respondió: “tenemos otras fuentes”. Esto equivale a la multiplicación de las fuentes de violencia letal en el país, ya que (casi) siempre hay con qué y por qué continuar.
La ausencia de soluciones, tanto materiales como de seguridad física, por parte del estado –quien lejos de estar ausente, luce disfuncionalmente presente– ha abierto espacios para que actores armados jalen a poblaciones locales dentro de su órbita. Lo que antaño eran grupos económicos –narcos– se han vuelto sistemas sociales extensos. Más cuando la legitimidad y el control van más allá de un caciquismo ad-hoc y se vuelve un elemento estratégico estándar para generar beneficios como el aislamiento social en contra de enemigos, o bien sirve de palanca en negociaciones con actores del estado.
Por ejemplo, donde hoy se controla territorio, es probable que se pueda controlar el voto, permitiendo alocar a un candidato o partido determinado. De tal manera que, al volverse parte de facto del sistema político, se sientan las bases para términos fructíferos en el futuro. Frente al año electoral del 2021, la disputa por el control social y electoral, dicen fuentes tanto criminales como estatales en Michoacán y Guerrero, se estarían calentando cada vez más.
Aunado a la expansión social se ha incrementado la categoría de quienes sirven de blanco en luchas territoriales. Antaño, así lo resumió un traficante de la vieja escuela durante mi primera visita a Michoacán, era así: “Te cuidabas de la pura ley, de la Judicial, y pues sí, siempre llevaba arma como luego luego te dabas en la madre con quienes se querían quedar con lo tuyo” –los otros narcos.
Pero la noción de quien es “matable”, “desaparecible”, “desplazable” ha cambiado desde aquel entonces. Hoy en día, a las tomas (para-)militares a una comunidad frecuentemente le siguen procesos de limpieza social en contra de quienes están -social o económicamente- ligados al enemigo. El resultado: familias enteras asesinadas y llevadas a fosas, miles de desplazados en sólo un día, y quién sabe (porque la Comisión de Búsqueda no) cuántas personas desaparecidas. Esta nueva lógica de la violencia, contradice la narrativa de que quienes sufren lo merecen por ser “parte de”, por “estar metido”.
La violencia se vuelve, en este contexto, personal. A través del dolor y el odio se alimentan ciclos de venganza que pueden ser aún más difíciles de romper. Estos, queda claro, ya no tienen nada que ver con la ampliamente aceptada narrativa de que el uso de la violencia en México es meramente racional, una medida para conquistar o defender intereses económicos ilícitos. Y es difícil imaginar que esto pueda ser el caso para quienes han estado en “la guerra” por años, perdiendo amigos y familiares.
Conforme se prolonga el conflicto en el país, más rupturas personales se abren, lo que significa un aumento en el número de micro-conflictos que desde afuera difícilmente se detectan. Estos se multiplican con cada ruptura organizacional, ya que cada una conlleva un escenario en que quienes eran camaradas se vuelven, repentinamente, enemigos mortales. En tal contexto no faltan las acusaciones mutuas de traición, añadiendo otra fuente más de letalidad al conflicto.
Uno se aleja aún más de la narrativa de la muerte narco-racionalista cuando conoce las historias de lo que ha conllevado la instalación del nuevo modelo del control territorial profundo de los grupos armados. Quienes, por ejemplo, siendo familiares de algún jefe local tienen “influencia”, a menudo la utilizan para avanzar sus propios intereses. Desde forzar el cierre de la tiendita que compite con la de un familiar, o bien para tener “el derecho” en un accidente vehicular. Conflictos cotidianos banales se exacerban, volviéndose mortales. No faltan los casos de quienes “les faltaron el respeto” a alguien con “influencia”, y “amanecieron muertos” el día siguiente en alguna parcela.
Finalmente, lo que hallamos en México hoy en día es un mosaico de conflictos que se alimentan tanto de disputas por los intereses privados ilícitos, el control político, y el odio inter-personal como algo inevitable luego de años de conflicto. Cada región, cada localidad, es su propio universo de muerte. Aún estamos lejos de entender cada una como tal. Sería esencial hacerlo, a través de investigaciones enfocadas en lo local que, en vez de imponer conceptos construidos desde afuera, se construyan mediante las voces y experiencias de quienes negocian su supervivencia cada día. Este sería un buen comienzo. Ahora bien, hay que seguir luchando para que se abra la caja negra que sigue siendo el estado, insistiendo en la implementación de medidas radicales que aseguren la transparencia, paso esencial para empezar a volver a amarrar, en algún momento, a la perra.
* Falko Ernst (@falko_ernst) es Analista Senior para México, the International Crisis Group.
1 Un conteo que hicimos en Crisis Group a base de fuentes abiertas, nos arrojó un número actual de 198 actores armados ilegales activos en el país. Está por publicarse.
2 En el 2012, en una de nuestras conversaciones, Servando Gómez me dijo que, expulsados Los Zetas de Michoacán, tenía cierta preocupación por los intentos “de los jaliscos de meterse”.